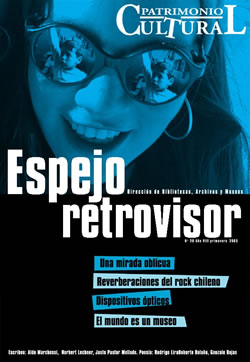 |
Políticas
del patrimonio y recomposición de las fracturas de filiación.
Justo
Pastor Mellado
noviembre 2003
Hace algunos años escuché el relato de un encuentro entre diputados de diversas pertenencias políticas, en el curso del cual se comentaba lo terrible que para algunos había sido el exilio, en términos, justamente, del dolor del extrañamiento y de la pérdida. En un momento de la conversación, uno de los presentes hizo una observación sobre lo terrible que había sido, para su familia, perder el fundo. Lo que sorprendió a mi informante, no fue tanto el tono de la observación, que por lo demás, al parecer había sido planteada en un ambiente de conversación relativamente fraternal, sino el silencio que habría provocado entre el resto de los asistentes.
El relato anterior me puso en conexión con una situación patrimonial reparatoria que asumió la representación del dolor inscrito en la observación a la que he aludido. Se trata de la implementación, desde comienzos de la Transición Democrática, de planes de restauración de iglesias de fundo que fueron llevados a cabo en la zona central del país. No conozco de manera precisa el número. Baste el gesto, que remite a una estrategia de dimensionamiento del dolor inflingido al imaginario católico de un sector social significativo en la historia del país, la oligarquía, que fuera objeto –a través de la reforma agraria- de la mayor de las agresiones simbólicas, ya que afectaba su propia naturaleza como clase fundadora.
De partida, era el reconocimiento de que había perdido, efectivamente, el poder político y que, su existencia residual era severamente puesta en peligro por los agentes institucionales habilitados por ley para realizar jurídicamente el desmantelamiento final de su patrimonialidad. Esto tendría por efecto, en el terreno del mobiliario, una gran dispersión. En este sentido, la dispersión de los objetos vinculados a la producción de la vida cotidiana anticipan la dispersión del poder político. Sin embargo, este fenómeno de desagregación clasística ya se había iniciado unas cuantas décadas antes de la propuesta de reforma agraria y de los cambios en los sistemas de tenencia y propiedad de la tierra. Remito simplemente a una novela como "El lugar sin límites", de José Donoso, para "ilustrar" el carácter y la dimensión del desmantelamiento identitario puesto en juego, pero cuyo alcance solo vendría a ser verificado, después de la Dictadura, en el momento en que el plan de restauraciones fuera iniciado. Es decir, la dimensión de la pérdida simbólica de la que la reforma agraria no sería más que un síntoma.
El gran triunfo simbólico de la Dictadura ha sido la reoligarquización de la sociedad chilena. Es decir, su re-patrimonialización. En esos términos, la mayor violencia del régimen que la sustentó tuvo que ver con la política punitiva que desarrolló, en dos planos: el de la represión directa y el de la reconstrucción de la escena productiva del país. Esto es, dos acometidas sobre la carne viva del cuerpo social, como castigo inflingido a los sectores que dieron curso a su deseo de poner en duda los fundamentos del "derecho natural". De este modo, las acciones de reforma de los sistemas de tenencia y de propiedad de la tierra apuntaban a la disolución nominal de un poder "teológicamente" fundamentado, pero que había sido "vaticanamente" desautorizado en la década del sesenta.
Lo anterior se vincula con la crisis de formación de sacerdotes que debe enfrentar la iglesia católica chilena, a fines de la misma década, crisis que la condujo prácticamente a deslocalizar su enseñanza. Dicha enseñanza solo vino a ser recuperada durante la Dictadura, en el marco de una estrategia de recomposición interna, en el mismo momento que debía enfrentar la defensa de los DDHH. En ambos casos, la recuperación del patrimonio resulta ser el propósito fundamental, tanto en lo interno (orgánico) como en lo externo (sus relaciones con el mundo). De ahí que, el tercer elemento que faltaba, en los inicios de los noventa, tenía que ver con la restauración de la red de localización arcaica de la propia iglesia, en un gesto que le permitía renovar sus lazos con lo más profundo de su tradición fundadora. El arte occidental ingresa al territorio en las alforjas del conquistador, que trae consigo una imagen de la virgen María en madera policromada. Este acontecimiento de origen fue implícitamente invertido en el debate sobre la nueva ley de culto, iniciado el primer gobierno de la Transición. De ahí que la política de restauración de las capillas de los fundos simbólicamente "recuperados" gracias al proceso de contra-reforma agraria de la Dictadura, guardaba como reserva la hipótesis de la catolicidad identitaria de la nacionalidad chilena. Se trataba, en el fondo, de recuperar la "habitabilidad" perdida.
La situación anterior instala la hipótesis por la cual una política de patrimonio configura un espacio de encubrimiento hegemónico. No existe EL patrimonio de la Nación. Solo existe EL patrimonio del sector de clase dominante que ejerce la hegemonía. Lo cual parece de una obviedad "escandalosa" en la actual coyuntura, en que la noción de patrimonio ha experimentado mutaciones importantes, a juzgar por la obtención, por parte de Valparaíso, del "label" Patrimonio de la Humanidad.
Lo cierto es que la noción de patrimonio, de recurso identitario fundamental, ha pasado a convertirse en un factor más de desarrollo local. Al parecer, en el caso porteño, a falta de industria y de economía pesada, sólo le resta la programación blanda de la especulación inmobiliaria, "unescamente" garantizada, como proyecto de restauración sustitutiva de una identidad de enclave que también ha experimentado la severidad de la merma simbólica.
Entre la restauración inicial del espacio católico arcaico y la recuperación urbana de Valparaíso han pasado casi veinte años, que corresponden al adelgazamiento y reconversión de la noción de patrimonio puesta en operación por la "industria de la memoria". ¡Otras comunidades no han tenido tanto éxito! No deja de ser curioso que en este contexto, las políticas patrimoniales vinculadas a la reconstrucción de las memorias de sectores sociales sub-alternos no adquieren la visibilidad que otras empresas de reconstrucción identitaria han adquirido. Baste mencionar la ruinificación de la conciencia obrera de la zona minera de Lota. De esa pérdida, ¿quién se hace cargo, si los propios residuos clasísticos son sometidos a la represión de planes de reconversión laboral, por lo demás fallidos? ¿Y las salitreras? ¿Y los campamentos del cobre? ¡No! ¡No! ¡Eso apenas ingresa en la disputa por la preeminencia "ontológica" de las patrimonialidades. El sudor de unas luchas fantasmales está demasiado cercano.
En definitiva, el destino de la recuperación patrimonial depende de expresiones específicas de hegemonía, que tienen que ver con la producción del Nombre; es decir, de la reconstrucción política de las filiaciones. No deja de ser simbólicamente exacto el furor que ha despertado entre jóvenes empresarios ascendentes, sin pasado rural, la crianza de caballos chilenos. A falta de Nombre, resulta decisivo destinar esfuerzos en la reproducción de actividades de "reproducción", que aglutinan la cadena de dependencias imaginarias a través de las cuales se instala una "novela de origen", a falta de poseer una, efectivamente, originaria. En este terreno, el gesto patrimonial de Carlos Cardoen resulta ejemplar. Simplemente recurriendo a elementos recogidos en la prensa, se advierte que la producción de una filiación –adscripción a una Política del Nombre- se verifica, al menos, en tres terrenos: la colección de platería mapuche, la colección de pintura chilena y la colección de fósiles en ámbar. Tres representaciones patrimoniales, tres mitos aglutinadores, tres escenas de origen destinadas a recomponer la fractura de la filiación.
| artículos
relacionados |
| [volver
a Gabinete de Trabajo] |
|
[deje
sus comentarios en el Pizarrón de Mensajes] |
|
Sitio Web desarrollado por ©NUMCERO-multimedia - 2003 [webmaster]